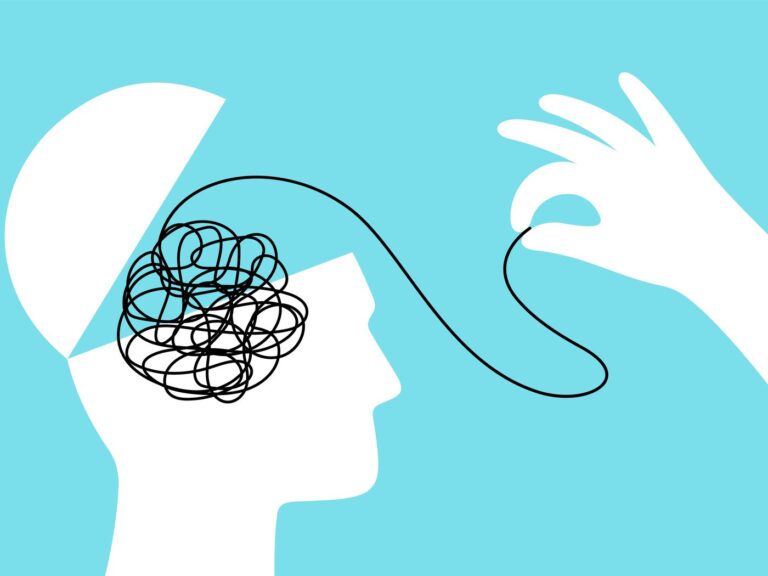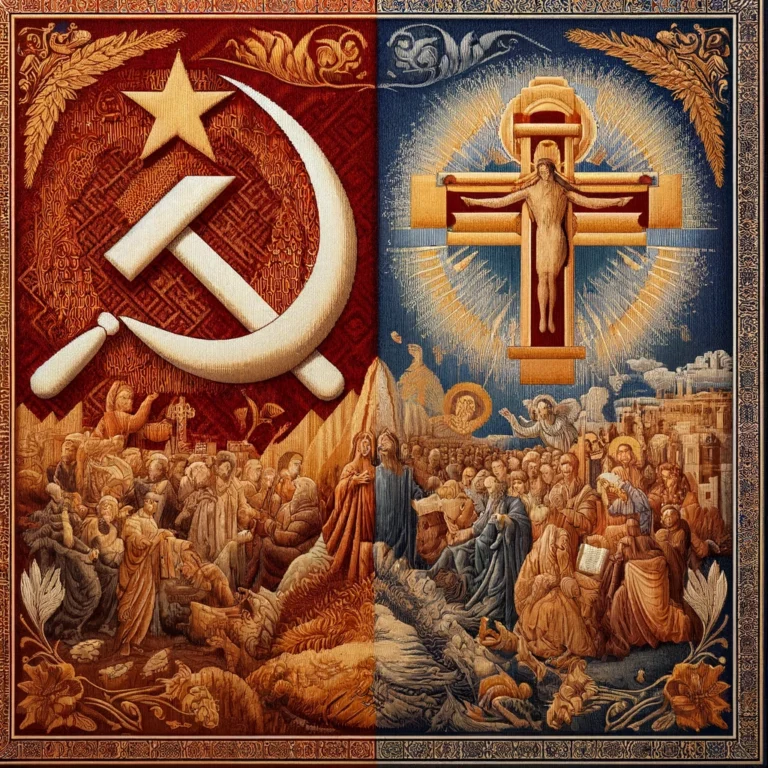Los actos deshonestos forman parte de la vida cotidiana. En este ambiente, pueden ser concebidos o bien como errores morales o como una especie de sagacidad oportunista del cual los “vivos”[1] toman provecho. Así, dependiendo de las circunstancias, un acto deshonesto puede ser visto como defecto o cualidad. Sin embargo, independientemente de sus implicancias éticas, la deshonestidad tiene un costo agregado. Y muchas veces resulta que puede escalar hasta convertirse en un problema grave para la sociedad. En el caso peruano, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reportó que para el año 2017 el país perdió diez millones de dólares al día por cuenta de la corrupción, que en un año serían 3 600 millones de dólares, lo cual equivaldría al 10% del presupuesto público de ese año.
En ese contexto, en el presente artículo pasaremos a examinar los dos enfoques posibles para comprender y limitar la deshonestidad[2]: el primero de ellos, la Teoría económica de la deshonestidad (modelo estándar de racionalidad); y el segundo enfoque, la Teoría psicológica de la deshonestidad. Luego, pasaremos a revisar las opciones de política que plantea el modelo conductual.
La Teoría económica estándar de la deshonestidad se basa en los supuestos de racionalidad y egoísmo. Así, se trata de que el agente común es un individuo híper racional que está interesado en maximizar sus propios beneficios. Su consideración puramente económica lo lleva a centrar su atención solo en los incentivos monetarios. Tal como exponen Mazar y Ariely (2006), este tipo de agente responde a mecanismos externos de recompensa. Según estos autores, la decisión de ser deshonesto depende únicamente de los beneficios y costos externos esperados por ser deshonesto. Esto implicaría que para limitar la recurrencia de la deshonestidad se deberían aumentar los costos y restringir los beneficios externos de un acto deshonesto.
Por otro lado, y en contraste con la teoría clásica, la Teoría psicológica de la deshonestidad presta atención a los incentivos internos. Estos incentivos son recompensas que orientan el comportamiento del sujeto a rechazar o aceptar el acto deshonesto. Distintas disciplinas como la psicología, sociología, neurociencias, etc. han evaluado las circunstancias en las que un sujeto está más predispuesto a la deshonestidad. Por ende, evaluando y reconociendo estas circunstancias es posible diseñar políticas que reduzcan la probabilidad de cometer un acto deshonesto.
Los hallazgos de Andreoni y Miller (2006) han demostrado que entre las relaciones humanas se presentan comúnmente los dilemas morales. Así, en el juego del Ultimatum[3] —en el que un proponente ofrece una asignación monetaria de una cantidad inicial que se le ha asignado para su distribución y el receptor puede aceptar o rechazar la oferta (en el caso que rechace la oferta, ninguno de los agentes recibe dinero)— la evidencia empírica de los autores muestra que la mayoría de ofertas se dividen en partes iguales, y muchas ofertas que no se dividen en partes iguales se rechazan. También se evidencia que entre las propuestas y la aceptación o rechazo median conductas relacionadas al altruismo y a la reciprocidad.
En la misma dirección, Uri Gneezy[4] (2005) estudia el rol de la decepción como consecuencia de un ambiente deshonesto. Gneezy halla que las personas maximizan sus propios beneficios, pero que también son sensibles a los costos que sus actos deshonestos imponen a los demás. De esta manera, las personas serían más deshonestas cuando la contraparte es más rica y cuando el costo del engaño para esta contraparte parece ser más bajo.
Otras consideraciones internas que evitan u orientan a una persona hacia una conducta deshonesta son las que se originan debido al contexto social. Los experimentos llevados a cabo por Henrich[5] et al. (2005) dan cuenta de ello. Analizando el comportamiento ante juegos del ultimátum de quince sociedades pequeñas seleccionadas de doce distintos países, los autores encuentran que el comportamiento varía de sociedad en sociedad. Y además, concluyen que las preferencias de las personas no solo consideran determinantes exógenos sino que también se vinculan a las características económicas de la sociedad y a interacciones de la vida cotidiana.
En fin, utilizando el lenguaje empleado por Mazar y Ariely, podemos llamar a estas consideraciones de reciprocidad, altruismo, decepción, concepciones sociales éticas y económicas, con el nombre de “recompensas internas”. Teniendo en cuenta este concepto, podemos responder a la pregunta ¿por qué las personas actúan de manera deshonesta rompiendo sus reglamentos morales, económicos y sociales? La respuesta definida en términos económicos sería la siguiente: es porque la conducta deshonesta le ha proporcionado beneficios que superan el bienestar que le daría mantener sus recompensas internas al ser honesto. Es entonces cuando decimos que ocurre la “activación del límite de las recompensas internas” (Mazar y Ariely 2006).
En torno a esta “activación del límite de recompensas internas” se pueden hacer aclaraciones importantes[6] de las cuales señalaremos algunas. Mazar, Amir y Ariely (2005) hallan que la activación de las recompensas internas disminuye la sensibilidad a incentivos externos. De ahí la importancia de los incentivos internos, que brindan mayor utilidad en tanto los beneficios monetarios no sean realmente estimulantes. Sin embargo, todavía queda la pregunta ¿hasta qué punto son suficientes las recompensas internas para evitar los actos deshonestos? Es justo preocuparnos por encontrar una respuesta. La evidencia del día a día, que va de casos de corrupción hasta pequeñas mentiras escolares, nos muestra lo común que puede ser que los beneficios de la deshonestidad superen a las recompensas internas. Ante esta situación, la investigación de distintos autores ha revelado que es posible mover el límite de recompensas internas para así reducir la probabilidad de los actos deshonestos.
Desde la disciplina de la psicología se han estudiado distintas maneras de modificar el límite de recompensas internas. Una de ellas es diseñar un mecanismo que estimule al individuo a tomar mayor auto-conciencia. Duval y Wicklund (1972) sustentan esta idea con el argumento de que un estímulo para aumentar la autoconciencia promueve una mayor actividad para reducir la incoherencia entre lo que se es y lo que se desea ser. Luego, el individuo puede optar por actuar en concordancia a su ideal, o desviar la atención del yo. La primera opción lo llevaría a actuar de una manera más honesta. Los autores señalan que se puede aumentar la auto-conciencia centrando la atención del agente en una señal que resalte su individualidad. Puede ser suficiente con que la persona se sienta observada por una audiencia implícita o real, o que se encuentre frente a un espejo, o que declare sus datos personales antes de tomar una decisión. Incluso, Mazar, Amir y Ariely (2005) encuentran que hacer a la persona interactuar con sus valores religiosos puede disminuir la deshonestidad totalmente.
Sin embargo, cada persona actúa en un marco individual que muchas veces no les permite percibir la deshonestidad. En estos casos, incluso si un individuo ha internalizado estándares para la honestidad, los actos deshonestos serán incapaces de activar el umbral de recompensas internas y por lo tanto no se influenciará el comportamiento (Mazar y Ariely 2006). Es a esto a lo que se denomina auto-engaño. Este puede ser beneficioso en el corto plazo pues ayuda a mantener la autoestima del individuo. No obstante, a largo plazo resulta costoso, pues no enfrentarse a información verídica lleva al individuo a tomar decisiones equivocadas de manera recurrente. Tal como argumenta Grenwald (1997), una persona puede almacenar tanto conocimiento verdadero como falso. Sin embargo, el conocimiento verdadero tiene un sesgo de ser almacenado en el inconsciente mientras que el falso tiene el sesgo de almacenamiento hacia el consciente. Otra característica del auto-engaño es que las personas se creen inmunes a él, incluso después de ver cómo actúan otras personas (Norton y Ariely 2005).
Tras el análisis realizado, podemos establecer que las políticas adecuadas deben tomar en cuenta las recompensas externas e internas para reducir la deshonestidad. Por lo tanto, si el acto deshonesto es causado por un incentivo externo, entonces, la política correcta es aquella que aumente los costos y beneficios externos del acto. Esto puede lograrse aumentado el riesgo a ser descubierto e incrementando la penalización. En este esfuerzo, las instituciones gubernamentales, las funciones policiales, las actividades de auditoria, fiscalización y de justicia tienen las tareas más importantes. Por otro lado, cuando el acto es causado por incentivos internos las opciones son otras. Mazar y Ariely (2006) plantean las siguientes opciones de política. Si la razón del acto deshonesto es la falta de normas sociales internalizadas, entonces, se debe invertir en esfuerzos educativos y en actividades que promuevan la socialización del individuo. De esta manera, las escuelas, instituciones sociales, religiosas, musicales, etc. deben construir una norma social.
Ahora, si el acto deshonesto se debe al auto-engaño, podemos tomar la sugerencia de Bazerman y Loewenstein (2001). Estos autores proponen que la manera más eficiente de combatir el acto deshonesto por autoengaño es eliminar el incentivo o la situación que lleva a la persona a engañarse a sí misma. Esto dado que las características del auto engaño que hemos mencionado arriba la hacen difícil de combatir. Bazerman y Lowenstein proponen, por ejemplo, para el caso de las auditorias contables, que si éstas se dan por auto engaño, es mejor imponer leyes que impidan a los auditores ofrecer servicios de consultoría e impuestos a los clientes, permitiendo su contratación solo por tiempo limitado.
En conclusión, la deshonestidad, este acto del día a día y que hasta ahora ha sido enfrentada a través de mecanismos externos, puede ser contrarrestada con mayor efectividad si también tomamos en cuenta los incentivos internos. Entonces, las políticas clásicas pueden ser reforzadas por políticas psicológicas. Sin embargo, teniendo en cuenta lo expuesto, todavía queda por responder a la incógnita de qué implicancias éticas, legales, y políticas traería consigo la implementación de políticas económicas-conductuales. Se nos ocurre tal vez que, en parte, la evidencia de la libertad es la deshonestidad, ¿qué significaría entonces ya estar condicionado y predispuesto a una elección? Pero de no ser así, es cierto que los actos desmesurados de deshonestidad —como la corrupción— serían más recurrentes. La discusión de este punto queda pendiente en la literatura.
Bibliografía
Andreoni and John H. Miller (2006), “Analyzing Choice with Revealed Preference: Is Altruism Rational?” in Handbook of Experimental Economics Results, Vol. 1, Charles Plott and Vernon L. Smith, eds. Amsterdam: Elsevier Science, forthcoming.
Bazerman, Max H. and George Loewenstein (2001), “Taking the Bias Out of Bean Counting,” Harvard Business Review, 79 (1), 28.
Defensoría del Pueblo Perú (2017). Radiografía De La Corrupción En el perú.
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Reporte-de-corrupcion-DP-2017-01.pdf
Duval, Shelley and Robert A. Wicklund (1972), A Theory of Objective Self Awareness. New York: Academic Press.
Gneezy, Uri (2005), “Deception: The Role of Consequences,” American Economic Review, 95 (1), 384– 94.
Henrich, Joseph, Robert Boyd, Sam Bowles, Colin Camerer, Ernst Fehr, Herbert Gintis, and Richard McElreath (2001), “In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies,” American Economic Review, 91 (2), 73–78.
Mazar, Nina, On Amir, and Dan Ariely (2005), “(Dis)Honesty: A Combination of Internal and External Rewards,” working paper, Sloan School of Management, Massachutts of Technology.
Mazar, N., & Ariely, D. (2006). Dishonesty in Everyday Life and Its Policy Implication. 25(1), 117–126.
Norton, Mike and Dan Ariely (2005), “Self-Deception: How We Come to Believe We Are Better Than We Truly Are,” working paper, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology
[1] Término estudiado por Gonzalo Portocarrero (1949-2019). Para más información revisar Rostros criollos del mal. Cultura y transgresión en la sociedad peruana (2004).
[2] Los enfoques presentados pertenecen al artículo Dishonesty in Everyday life and Its Policy Implications de Nina Mazar y Dan Ariely (2006).
[3] Ver experimento en “Analyzing Choice with Revealed Preference: Is Altruism Rational?”
[4] Texto completo en Deception: The Role Of Consequences
[5] Ver texto completo en In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small- Scale Societies
[6] Más detalles en (Dis)Honesty: A Combination of Internal and External Rewards